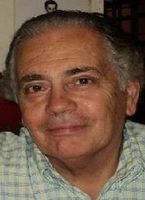Rosalía, Siempre
Moure Rojas, Edmundo - martes, 15 de julio de 2025
El 15 de julio de 2025, se cumplirán cuarenta años del Congreso "Rosalía de Castro e o seu Tempo", celebrado en Santiago de Compostela, bajo el patrocinio del Consello da Cultura Galega y de la Universidade de Santiago de Compostela. Tuve el honor de asistir como único ponente de Chile, con un breve ensayo de mi autoría: "Rosalía y la nostalgia del Paraíso". Recuerdo al doctor Agustín Sixto Seco, uno de los organizadores y gentil anfitrión, a la usanza hospitalaria de Galicia. con quien me comuniqué por carta (no existía el Internet entonces); él me otorgó una beca (bolsa) de estadía, para dos personas. Concurrí con mi amigo y ex compañero de universidad, José López Ortiz, administrador público por la Universidad de Chile, además, vecino de la Gran Avenida, amigo de barrio, por si fuese poco.
En total, ciento cuarenta y un ponentes de América, Europa, Oceanía y Asia que compartieron sus trabajos literarios e históricos sobre la vida y obra de Rosalía de Castro, en el centenario de su pasamento, o partida de este mundo, en donde ella engendró, desde sus múltiples padecimientos terrenales, la mejor poesía gallega, a partir de un proceso de recreación de las cantigas populares de la oralidad en su lengua campesina y marinera, a lo que sumó, con extraordinario talento, sus propias creaciones líricas.
Así, el 17 de mayo de 1863, cuando tenía 26 años, publicó Cantares Gallegos, la obra cumbre e inaugural del Rexurdimento Galego, después de cuatro siglos de penumbras para a lingua galega, a partir del edicto discriminatorio de Isabel La Católica, que desplazó tres lenguas vernáculas de la Península, poseedoras de tradición literaria: gallego, catalán y euskera, estableciendo al idioma castellano (hoy, español en su nominación global) como único medio de cultura y vehículo válido de comunicación oficial y pública.
De las Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, cuyos tres tomos atesoro, extraigo un puñado (feixe) de textos esclarecedores que comparto contigo, amiga lectora, amigo lector, para apoyar los decires de esta crónica.
El maestro académico Ramón Lorenzo manifiesta, en su ensayo "A Lingua Literaria na Época de Rosalía" (pags.7 a 50); tomo III, Actas do Congreso:
"Escribir en gallego no era asunto fácil en el siglo XIX por diversas razones. La lengua estaba en una situación de total desprestigio social y toda la tradición escrita se había perdido. Había que empezar de cero a rasgar ese paño oscuro y tupido de indiferencia o de desprecio. Pocos estaban con deseos y ánimos para hacerlo, porque ello acarrearía también una suerte de desconsideración personal.
"Observar el panorama lingüístico de Galicia en los comienzos del siglo XIX es desolador. La mayoría de la población era de habla gallega, pero la lengua de la cultura era, de modo exclusivo, el castellano, porque la clase minoritaria dominante no quería saber nada del gallego. Como decía Martelo Paumán (1):
"Como ninguen galego fala agora
Si non os labradores, xornaleiros,
e toda a xente ruda, e non señora,
e en castellano solo os cabaleiros
e a xente sabidora" (2).
Versos de torpeza dialectal, sin duda, escritos en 1894, nueve años después de la muerte de Rosalía.
El diagnóstico de Ramón Lorenzo es claro e irrefutable. Mayor aún el mérito de Rosalía de Castro, quien, careciendo de formación académica, se dio a la tarea de recuperar parte de ese rico acervo extraviado en la inanidad y la ignorancia, haciéndolo parte de su quehacer poético, motivada por una especie de nostalgia estética hacia aquella fala popular que había aprendido, en sus primeros años de infancia, por boca de su nodriza campesina, aquella que "le diera de mamar la leche robusta de su estirpe y a paladear la miel de una lengua rumorosa e incomparable".
Bien lo dice Rosalía en el prólogo de Cantares Gallegos, que traducimos aquí, desde el rústico gallego en que lo escribiera, al castellano (español):
"Sin gramática, ni reglas de ninguna clase, el lector encontrará muchas veces faltas de ortografía, giros que disonarán en los oídos de un purista, pero, a lo menos, para disculpar en algo estos defectos, puse el mayor cuidado en reproducir el verdadero espíritu de nuestro pueblo, y pienso que en alguna medida lo conseguí... si bien de una forma débil y floja...".
En julio de 1985 se vivía, en los ámbitos académicos de Galicia, una especie de optimista euforia por el afianzamiento del idioma gallego a partir de programas educativos y de difusión emprendidos por la nueva institucionalidad autonómica. La España unitaria del franquismo se articulaba en diecisiete autonomías regionales, tres de ellas con carácter de "nacionalidad histórica", según la Constitución post dictadura: Galicia, Cataluña y el País Vasco.
Bajo esta singular impronta jurídica y cultural, el Congreso de Rosalía convocaba a la Galicia atlántica y a la de la diáspora, para reunirse en torno a la figura emblemática de Rosalía de Castro y provocar un nuevo impulso regenerativo de los valores preteridos por largos años de silencio, en torno a los temas propuestos para ser estudiados y debatidos en el seno del certamen internacional. Se respiraba optimismo y parecíamos compartir un optimismo alegre, aun dentro de ciertos contrastes que advertíamos en el ambiente. Uno de ellos, que pude apreciar desde mi temprano acceso a la lengua gallega hablada en mi infancia por mi abuela Elena y mis tres tías gallegas, sobre todo, era una cierta disonancia entre esa fabla campesina y un gallego de corte ilustrado que parecía, a ratos, como forzada traducción del castellano peninsular; así lo percibía yo, en muchas ponencias y discursos y disquisiciones. Faltaba la frescura espontánea de una lengua hecha de onomatopeyas y sones de la tierra y del mar, un léxico musical cuyo traspaso a otras lenguas se diluye, como suele ocurrir con la traducción poética y la implícita "traición" de los traductores.
-Pero es un comienzo, -me diría el querido maestro Constantino García. -Ya vendrá una próxima etapa de conjunción de estas diversas formas de habla y de prosodia.
Sí, él se mostraba también serenamente optimista, desde su proverbial sabiduría de maestro. Aquí tengo O Libro das Palabras, su obra monumental, donde él recogió los "recantos da lingua", expresiones y hallazgos del gallego enxebre y coloquial, para estructurar, sobre la base de este rico material, un incipiente conjunto de normas par el "nuevo idioma" que renacía con bríos en las grandes ciudades de Galicia, porque en las innumerables aldeas y rincones campesinos y marineros de su geografía, el milagro de su pervivencia desafiaba análisis sesudos y pronósticos sociológicos.
Han pasado cuatro décadas de aquel acontecimiento, julio de 1985, en Santiago de Compostela... Agua y palabras bajo los puentes. Sueños y proyectos. El Programa de Estudios Gallegos en la Universidad de Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, hecho posible bajo el patrocinio entusiasta de la historiadora Carmen Norambuena Carrasco, entre los años 1998 y 2008 (duró este convenio hasta que hubo fondos disponibles en la Xunta de Galicia). Merced a este, veinticinco alumnos fueron beneficiarios de la beca (bolsa) otorgada en casa verano gallego por el Instituto de Lengua gallega de la Universidad compostelana.
Se sucedieron los viajes a la Terra Nai, crónicas, investigaciones, libros, encuentros en Compostela, Lugo, A Coruña; presentaciones de obras compartidas: La Feria del Mundo, de Ramón Suárez Picallo; Chile a la Vista, de Eduardo Blanco Amor; Del Error y de la Luz, de Marisol Moreno; Memorias Transeúntes, de un servidor. Todo esto en la incomparable hospitalidad de Sada, la pequeña patria de Suárez Picallo. Asimismo, hago memoria de las ilustres visitas a Chile de Xosé María Palmeiro, Xavier Alcalá, Afonso Vásquez Monxardin, Xosé Manuel Beiras, Luis González Tosar, Luis Vaamonde, Ana Miranda, Pilar Pin, Xulio López Valcárcel, Amancio Prada, Fernando Amarelo de Castro; el propio Manuel Fraga, que solía venir de incógnito a pescar en los lagos del sur de Chile, con José Moure Rodríguez como anfitrión.
Y ahora, hace dos semanas, la cálida visita del poeta y académico Claudio Rodríguez Fer, a quien recibimos fraternalmente en la Casa del Escritor, la sede de nuestra Sociedad de Escritores de Chile. Vínculos de variada índole, todos en relación a nuestro afecto entrañable por Galicia, sus gentes, su lengua y su cultura milenaria.
A propósito de estos viajes cuyo período cronológico se acerca al medio siglo, la percepción actual de este cronista transeúnte es que la lengua gallega viene experimentando un preocupante retroceso, sobre todo en la juventud, en las generaciones finiseculares del s. XX y en las novísimas del s, XXI. El gallego va quedando atrás, como un habla de viejos, mientras se vacían las aldeas centenarias y los nuevos usos cibernéticos corroen y reemplazan las formas tradicionales de comunicación entre humanos, con la prevalencia de idiomas mayoritarios y multinacionales.
Sí, es un proceso irreversible, al parecer. Aunque también el cronista estima que aún hay naciones y comunidades en el mundo capaces de afrontar el reto idiomático con acciones decididas y permanentes, con apoyo institucional y político (nada más político que la lengua y la cultura), como es el caso de Cataluña, a través del proceso de "inmersión en la lengua", que asegura su práctica más permanente y sólida, desde la niñez. No es el caso de Galicia, en donde prevalece la supuesta "libertad de elección", sin otro resultado y otra significación que abandonarse al imperio del idioma preponderante, para caer en la fatal diglosia de las lenguas minoritarias.
Vuelvo a Rosalía, siempre vuelvo a ella, así como a veces me cobijo en Gabriela...
Es decir, me refugio en el mito de la Tierra Madre (Terra Nai), el fundacional y femenino, el que prevalece más allá de congresos y efemérides. Cierro esta crónica con un breve texto de Antonio Gala, que recoge en su ponencia del Congreso de 1985, el académico madrileño José Romera Castillo:
"Hay una figura de mujer en un paisaje tan suyo, que ninguno de los dos podría faltar aquí. Quizá la mujer no tuvo vocación de felicidad, quizá asumió las penas de los otros; quizá era hija de una tierra y se consagró a ella. Sólo habló de Galicia y de su corazón, si es que no fueron las dos la misma cosa... Ningún escritor ha sabido como Rosalía identificarse con los dolores, con las aspiraciones, con los ensueños, con las esperanzas de Galicia. Nadie como ella ha expresado en dulces y deliciosos versos los rumores de sus montañas, las armonías de sus frondas, los bramidos de sus mares, las alegrías y sufrimientos de la gran familia gallega, tan sobria, tan honrada y, contra el común sentir, tan inteligente".
Mujer, tierra, casa, lluvia, vida y lengua: Rosalía siempre.
-------------------------
NOTAS:
1. Traducción al castellano del cronista.
2. En gallego en el original.
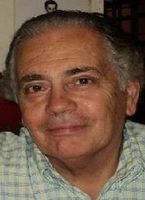
Moure Rojas, Edmundo