Paraísos deshabitados
Dedicado a Isabel y José Luis, así, sin apellidos, con el deseo expreso de mantener su identidad
protegida de aquellos que no ven en otras formas de vivir -la de estas entrañables personas-,
más allá de un curioso y original atractivo turístico. Aquellos incapaces de interpretar,
desde la calma y el sosiego, el esplendor de la vida.
Últimos días de junio, atrás quedaban los ardores de la noche de San Juan y las pasiones encendidas del Arde Lucus.
Es el último martes de mes, día de la semana ideal para perderse en la serranía lucense. Kilómetros y kilómetros de bosques y pastizales, de lomas suaves y planos infinitos.
Permítanme una licencia que no es otra que la de silenciar nombres y lugares recorridos. La razón es obvia, sólo se necesita un imprudente para que todo aquello que voy a relatar desaparezca por ensalmo. Un imprudente que no sepa, un imprudente que no entienda, un imprudente que utilice las redes para convertir las personas y los lugares en un circo fotográfico, en lugares de consumo inmediato, incapaces los lugareños, convidados de piedra que asisten al espectáculo de masas estimulado desde las redes sociales, de entender nada, convertidos sin su consentimiento en víctimas de ese nuevo consumo desaforado e irracional de personas, espacios y especies.
Es por ello que callo el lugar pero no la emoción del encuentro. Es por ello que las personas tienen nombre propio, pero no son sus verdaderos nombres. Es por ello que entiendo a todas y cada una de las personas que encuentran y no revelan, que viven pero no interpretan, que callan ante la vida manifestada en su estado más puro, ante la autenticidad de lo observado, ante unos ritmos que nada tienen que ver con los propios.
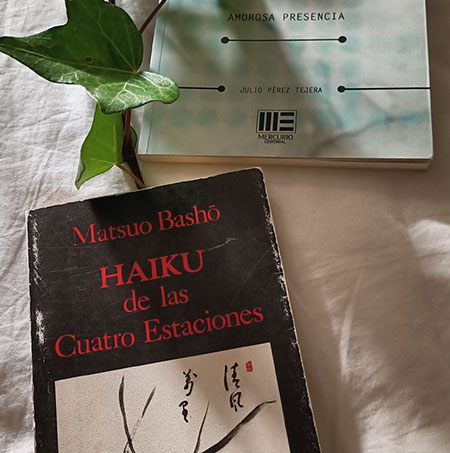
El escenario que dibujo es enorme: el conjunto de sierras que de norte a sur miman y protegen el frondoso y espectacular territorio gallego. Las sierras de Meira -Cuerno del Ciervo, El Mirador, Follabal, Liñares, Uría-, la sierra de los Ancares, la sierra del Caurel, la sierra de la Enciña da Lastra, el macizo de Peña Trevinca, donde se encuentra la sierra do Eixe-, O Cañizo...
Es amplio, ciertamente, pero sólo así puedo relatar con absoluta tranquilidad las vivencias acaecidas. Tampoco pongo en duda que decenas de lugares como el que estoy a punto de presentar perviven aún en estas serranías poco habitadas y, me alegro de ello, apenas visitadas.
Hay otro dato, imprescindible para el relato, que deja fuera de lugar una buena parte de estas serranías y es la presencia del río Navia. También es cierto que en sus casi ciento cincuenta kilómetros de recorrido hay que afinar mucho, ser un experimentado caminante o conocer en profundidad la geografía transitada para identificar el lugar del que hablo sin margen para el error. Si así sucediese, tendría que tratarse de alguno de los pocos vecinos del lugar, pues de cualquier otro modo la identificación resulta altamente improbable. Y si se trata de uno de los vecinos, nada debe preocuparme pues ellos forman parte de esta forma de vivir, de su cotidiana historia.
No puedo negar que el relato es una clara invitación a visitar estas cadenas montañosas con alturas que rondan los mil metros cuando nos referimos a las sierras más próximas al Cantábrico -aunque esta "proximidad" les separe decenas de kilómetros- o aquellas que alcanzan los dos mil y los superan en algunas de sus cimas como peña Trevinca que con sus dos mil ciento ventisiete metros se erige como la cima más alta de Galicia, pero tal ejercicio de voluntariedad al transitar por estas carreteras estrechas e interminables pistas de montaña supone ya un grado de confianza en las intenciones del viajero.
Saben de mi debilidad a la hora de recorrer conos volcánicos en las islas Canarias, de subir a sus cimas y describir el paisaje observado, de mi fijación por describir y relatar mis encuentros con los edificios volcánicos del municipio donde resido, Telde, que con casi medio centenar de volcanes -la mayoría conservados en mayor o menor medida- presenta el mayor conjunto de volcanes recientes en la isla de Gran Canaria.
Pues bien, salirme de la autovía que une Madrid con A Coruña -la A 6-, en la primera desviación que permite acceder a estas serranías y perderse por ellas decenas y decenas de kilómetros fue todo uno. Es sencillo, sólo es cuestión de una firme decisión acompañada de la acción de realizarlo.
Ante esos paisajes infinitos, llama la atención la inexistencia de decenas de aerogeneradores reventando el paisaje, hecho ya habitual a lo largo de la cornisa cantábrica, una multitud de aerogeneradores que hipotecan la limpieza de un paisaje puro, justificada siempre desde el omnipotente paraguas del fomento de las energías limpias y renovables.
Un paraguas absurdo si unido a su implantación no existen serios estudios sobre las posibles afecciones a la flora y fauna del lugar, paraguas absurdo si con anterioridad no se llevó a cabo un mapa eólico donde determinadas zonas se conservaran libres de su presencia en mor a la protección del paisaje -una especie de santuarios del paisaje que, de no poner coto alguno a la implantación incontrolada, muy pronto no existirá paisaje alguno sin mancillar-, por mor del respeto que le debemos a la vida misma, paraguas absurdo cuando las normas que rigen esta parafernalia de aerogeneradores colocados en cualquier lugar, las imponen empresas y grupos económicos donde el único bien a tener en cuenta es la alta rentabilidad de las inversiones y el volumen de negocio, grupos y empresas que se saltan a la torera la legislación vigente pues para ello han propiciado una patente de corso que es lo que les otorga la proclamación de interés general, ocupando así cuantas cimas, lomas y picos haya disponibles.
Pánico sentimos todos los que mostramos un poco de sensibilidad ante la loca carrera emprendida en las islas a la hora de dedicar la mayor cantidad de suelo posible a la instalación de estas megaestructuras. Pánico sentimos porque no son los que han gobernado, ni los que gobiernan ahora, garantes de un control y un orden, una reflexión seria sobre las consecuencias del paisaje hipotecado, de una reflexión seria sobre las consecuencias que supone hipotecar el futuro energético de las islas con mayor vergüenza cuando se hace a partir de bienes ambientales de todos los que habitamos estas tierras: la energía solar y el viento, regalándolos a lobbys cuya mejora de la calidad de vida de sus habitantes les trae sin cuidado.
No se trata de ser retrógrado, se trata de que esos bienes ambientales dejan de ser nuestros, energéticamente hablando. Se trata de que la energía solar y el aire pasan a tener un valor dinerario que abonaremos en cada factura el resto de nuestras vidas. Eso es lo que pasa.
Pero volviendo a nuestro espacio, tal vez sea ésta -la ausencia de aerogeneradores por doquier-, una de las razones con mayor peso para entender por qué pierdo la cuenta sobre la cantidad de aves rapaces que puedo observar: águilas ratoneras, aguiluchos pálidos, posiblemente aguiluchos cenizos, buitres leonados, milanos reales, halcones, cernícalos, un gavilán entre la espesura del monte... No soy ducho en identificar especies que no forman parte de mis observaciones periódicas en suelo grancanario y sólo puedo manifestar aquí mi admiración ante tanta belleza, ante la majestuosidad de sus vuelos, ante su tamaño, ante su poderío en el cielo.
Las vacas son por estos lares rubias, y pertenecen a la raza rubia gallega, pero me extrañan sus cuernos, largos y curvados como si intentaran cerrar un circulo imposible. Me detengo y observo. Observo y disfruto. La joven pastora que cuida de ellas me da razones sobre la anomalía señalada. Traduzco sus palabras pues sólo habla su lengua vernácula.
- Estos son los verdaderos cuernos de esta raza autóctona, largos y curvados. Los que usted ve en las vacas de esta raza en la mayor parte de pastizales gallegos se los cortan para evitar que se enganchen, que se lesionen o se

hagan daño entre ellas. Aquí, en la montaña, respetamos su desarrollo normal, es la mejor defensa que tienen contra los lobos.
Nada sé de vacas ni de ataques de lobos, pero sí de orgullo y eso lo transmitía la aldeana con cada una de sus palabras. Seguí caminando. De cuando en cuando, al fondo del valle dejaba verse entre el dosel arbóreo un río Navia que iniciaba, alegre, su periplo. Se trata aún de un riachuelo alegre y saltarín que, observado bajo los reflejos solares, dispersa el agua, perlada de luz, por ambas orillas.
Mojé los pies antes de seguir el camino. Un mirlo acuático, sorprendido en el acrobático ejercicio de atrapar una pequeña libélula al vuelo, huye hasta refugiarse en el primer recodo del río.
Las aguas están frescas, como corresponden al primer tramo de un torrente de montaña. La inquieta cola de una lavandera cascadeña -nuestra alpispa canaria- mueve la cola delatando así su presencia en la orilla del agua.
Su plumaje amarillo y grisáceo contrasta con los llamativos colores blancos y negros de la lavandera blanca que he observado en los charquitos que dejan sobre el camino las ruedas de los últimos carros de vacas.
Dos motacílidos compartiendo espacio y enriqueciendo la biodiversidad de la montaña gallega.
Y seguí el camino, monte tras monte, valle tras valle, recodo tras recodo. Todo es cuestión de ganas, voluntad y piernas.
A eso de las dos nos encontramos con cuatro casas. Así, tal cual, contadas: una, dos, tres y cuatro casas, juntas, al lado de una carretera local. No les había dicho que no iba sólo, gozaba de afortunada compañía.
De una de las casas procedían agradables aromas a comida casera. Entramos. Se trataba de una de esas antiguas cantinas comedor, habituales hasta hace muy pocos años en pequeños pagos perdidos en la montaña lucense y que actualmente están en trance de desaparecer, bien por jubilación o fallecimiento de sus propietarios. Nadie había en la barra del bar y, tras esperar un poco, nos dejamos llevar por el sonido de las conversaciones que procedían de un comedor. A nuestra llegada, un pesado silencio se impuso en el recinto. Fue muy breve pues uno de los comensales, el dueño sabríamos luego, nos preguntó si deseábamos comer. Ante nuestra respuesta afirmativa, su mujer que se había levantado hacía un momento, fue en busca de cuatro platos, dos vasos, servilletas y cubiertos.
Nos sentamos en un extremo libre, a ambos lados de un mesa larga, uno frente al otro. En la mesa se encontraban almorzando otros ocho comensales. En tres fuentes llegaron los entrantes, uno consistía en una artesanal y riquísima empanada de carne ya troceada, otra presentaba un surtido de embutidos de elaboración casera -os porcos son nosos, fácemolos na casa (los cerdos son nuestros, preparamos los embutidos en casa) -aclaró el dueño, que desprendían apetitosos aromas: chorizos, jamón, lomo, chicharrones... y la última fuente hacía los honores a una sartenada de croquetas variadas.
Nos ofertaron agua y vino y de ambas bebidas nos acercaron sendas botellas grandes. El vino era tinto, también de produción propia, al igual que el pan que cocían en su horno de leña.
Ninguna persona de las allí presentes necesitaba más. Era imposible comer todo aquello. Lo bueno era que no se trataba precisamente de eso. Se trataba de disfrutar de la holganza, de la abundancia de alimentos, de comer hasta la saciedad aquellos manjares, a sabiendas de que aún no se habían servido los platos principales.
Nadie en la mesa tenía prisa -¡qué pena tan grande siento cuando, en nuestro día a día, alguien de mi entorno ha olvidado el placer de sentarse sin prisa y comer con sosiego!-. Para cada uno de ellos la comida era sagrada, era el momento del día esperado con ansia, a sabiendas del placer que les proporcionaba el disfrute de aquel almuerzo acompañado.
Humeantes soperas trajeron a la mesa unas lentejas de antaño, sin merma alguna de aquellos productos que colesterol, dietas y otras manías o convicciones, reales o inventadas, maniatan al ser humano actual a ser títeres de la moda y de las tendencias uniformadoras de una población atrapada por las prisas, rea de la agonía del tiempo que no lleva a lugar alguno -como penosa curiosidad, les cuento que ayer me levanté de un restaurante donde, sin acabar de sentarme, me dijeron que disponía de una hora para comer, pues para dicha mesa tenían apalabrada otra reserva, justo a esa hora-. Aluciné. Ya somos empleados de gasolinera, de tiendas de ropa, de calzado, de supermercado, de... y seguimos asumiendo todo ello a cuenta de nuestro tiempo que nadie valora. Al parecer también ha llegado a la restauración gastronómica. Parece que nos estuvieran diciendo: Rápido, rápido, rápido, tengo otros clientes...
Pero regresemos al pequeño paraíso anclado en el tiempo. Tambien aquí cada uno ponía el límite a su ingesta. Con el cucharón en cada sopera, cada cual era libre de atender a su propia necesidad o a su insaciable gula.
Invadieron luego el habítaculo los aromas de un asado de pollo y conejo, ambos criados en casa. Acompañaba a estos asados dos enormes fuentes de patatas asadas, como recuerdo preparaba mi abuela Consuelo y mi madre en casa, en las bulliciosas y familiares fiestas patronales.
- Sírvanse ustedes, ahí tienen los tenedores -invitó la cocinera, que era a su vez la cantinera y dueña del negocio.
Y se sirvió el resto de comensales y nos servimos. Y pasaban las horas y nadie se levantaba de la mesa. Eran clientes habituales, vecinos de la zona que habían convertido el comedor de Isabel en su segunda casa a la hora de almorzar.
Con los cafés, de puchero por supuesto, de aquellos aromáticos cafés que se colaban con una manga -especie de colador hecho con tela y que conservaba el color del café que lo teñía, recordando verlo de niño en mi casa-, la señora trajo a la mesa transparente orujo, licor de hierbas, coñac y digestivos.
- Aquí tienen, para enfriar el café -invitó Isabel, sonreinte.
Fueron marchándose los demás comensales, regresaban al trabajo cotidiano en las huertas, las casas y las fincas. Fuimos quedándonos nosotros, rezagados. Yo, animado por aquel orujo de la casa pleno de registros aromáticos, como jamás probaré en un aguardiente de fábrica, el de los supermercados. La cantinera se sentó cerca de nosotros. Quería saber de la isla, de una tierra tan diferente a la suya, de cómo podía ser que hubiese en ella calor todo el año. Le extrañaba, decía, porque aquí, en las montañas, la nieve, las heladas y el frío te obligan a encerrarte en la casa una buena parte del año.
- O inverno é o inverno -sentenciaba ella.
Salimos para seguir nuestro periplo. No sabíamos que fuera, en una de las mesas situadas bajo la frondosa parra, nos esperaba José Luis y su generoso centenar de kilos de bonhomía y generosidad.
- ¡A dónde van ustedes con estos calores! Quédense un rato hasta que refresque. Mi mujer no ha viajado pero yo, en mis años mozos, estuve una vez en Tenerife. ¡Mujer¡, trae tres licores de hierbas con mucho hielo.
De nada sirvió que mi compañera no quisiera, que dijera que alguien tenía que llevar el coche, que no bebía. El dueño de la cantina estaba satisfecho con el servicio, se consideraba más un anfitrión que el responsable de un negocio y gozaba como nadie de la compañía y del sosiego de una conversación pausada.
No es difícil concluir quien se tomó dos copas de licor de hierbas. Al proseguir el camino sabíamos que aquello vivido no era habitual en el mundo donde nos encontrábamos. Nadie regala su tiempo, ni busca una conversación sosegada, Vivimos la prisa como un dios que no nos lleva a parte alguna, pero que adoramos. Hay que hacer las cosas, muchas cosas y cada vez más rápido.
Más rápido las gestiones, mas rápido los contactos, más rápida la comida, más corta la duración de la vestimenta que consumimos. Esto sucede de tal modo que todo lo convertimos en una mediocridad, en algo que no cuestionamos, que se convierte en vorágine y en tendencia y en esa irreflexión perpetua se consume nuestro tiempo vital.
Los recientes placeres vividos y las sinceras sonrisas en nuestros rostros nos impulsaron a buscar la orilla de un río para echarnos un rato. Mi compañera sumergió los pies en el agua, un agua fría de montaña, un agua limpia, saludable, rejuvenecedora.
Yo cerré los ojos y me dejé arrullar por el canto de los pájaros. Hacía décadas que no gozaba de una sinfonía tan nutrida como variada en trinos y gorjeos. El cielo había desaparecido por completo, oculto por las copas de los árboles de un bosque en galería que protegía las aguas del río.
Abrí los ojos, justo a tiempo de captar los destellos metálicos emitidos por las vibrantes alas de un martín pescador. Sus colores verdosos y azulados contrastaban con la virginal pureza de las aguas reflejando la oscuridad provocada por lo árboles que alimentaban.
Acababa de sumergirse y salía del agua como un rayo para secarse en un oteadero próximo a la corriente, una pequeña y seca rama de abedul. En su pico se revolvían, frenéticos, los últimos estertores de un pequeño pez.
Regresamos al anochecer. Tortuosas carreteras secundarias nos fueron acercando a la gran arteria repleta de vehículos. Nos incorporamos a ella. Delante llevábamos un par de enormes camiones y detrás otros más grandes aún, solicitando nuestro paso.
En dirección contraria, con tres carriles también, decenas de camiones volaban raudos a llevar su preciada mercancía al interior de la península unos, a rutas europeas más lejanas, otros.
El ruido propio de los motores, el sonido de los neumáticos rodando y el viento provocado por aquellos vehículos en movimiento, habían silenciado el propio de la naturaleza sobre la que se abría aquella autopista, cruzándola como un puñal.
No se escuchaban los pájaros ni el suave paso del viento entre los árboles. Aquella lengua asfáltica significaba una cicatriz diabólica donde aves, anfibios, reptiles y mamíferos que, temerarios e imprudentes osaban atravesarla, corrían el riesgo de morir atropellados. Y así observaba aquí un arrendajo, mas allá un erizo a quién su cubierta espinosa ninguna protección había supuesto, luego un ratonero, un tejón, un conejo... Un reguero de muertes inútiles sobre el negro asfalto.
Recuerdo como un viejo sueño que, aún no me había incorporado a la autovía cuando añoraba ya el silencio sonoro del paraíso deshabitado que había dejado atrás.
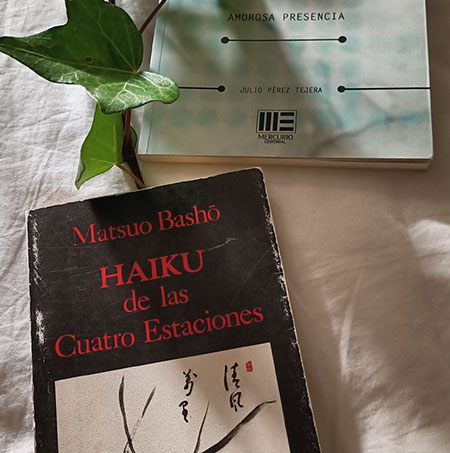 El escenario que dibujo es enorme: el conjunto de sierras que de norte a sur miman y protegen el frondoso y espectacular territorio gallego. Las sierras de Meira -Cuerno del Ciervo, El Mirador, Follabal, Liñares, Uría-, la sierra de los Ancares, la sierra del Caurel, la sierra de la Enciña da Lastra, el macizo de Peña Trevinca, donde se encuentra la sierra do Eixe-, O Cañizo...
El escenario que dibujo es enorme: el conjunto de sierras que de norte a sur miman y protegen el frondoso y espectacular territorio gallego. Las sierras de Meira -Cuerno del Ciervo, El Mirador, Follabal, Liñares, Uría-, la sierra de los Ancares, la sierra del Caurel, la sierra de la Enciña da Lastra, el macizo de Peña Trevinca, donde se encuentra la sierra do Eixe-, O Cañizo... hagan daño entre ellas. Aquí, en la montaña, respetamos su desarrollo normal, es la mejor defensa que tienen contra los lobos.
hagan daño entre ellas. Aquí, en la montaña, respetamos su desarrollo normal, es la mejor defensa que tienen contra los lobos.